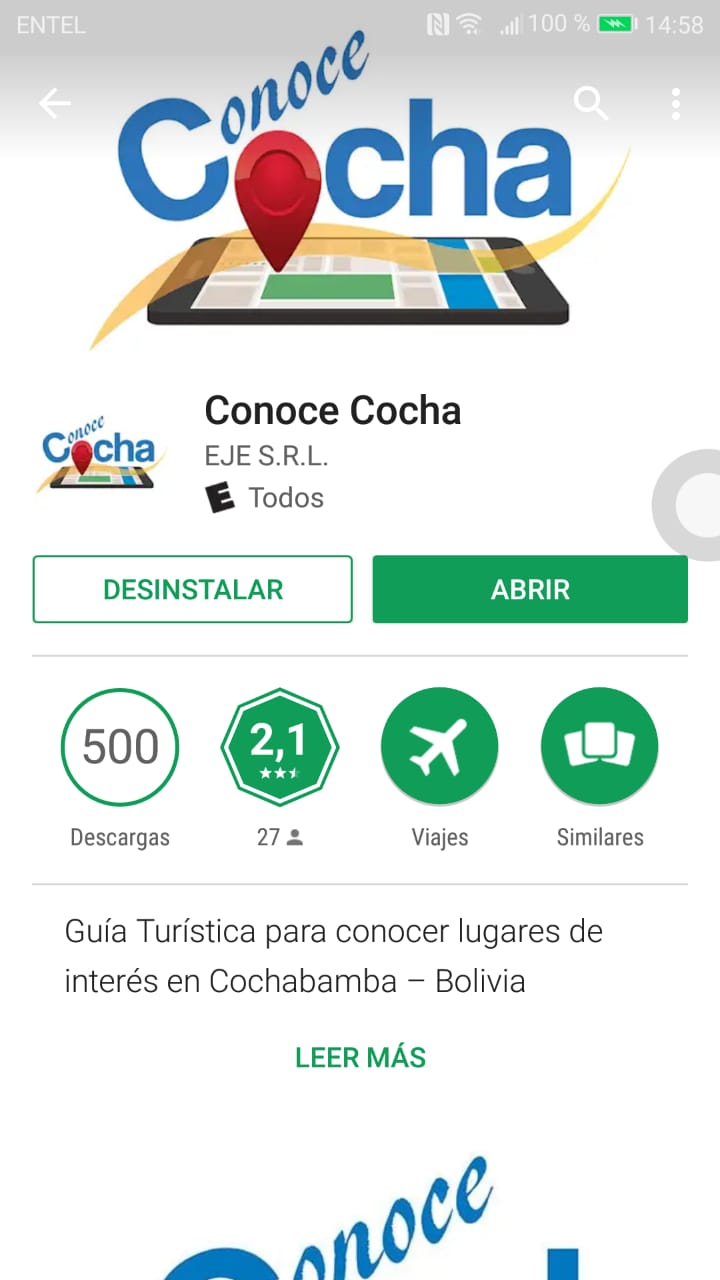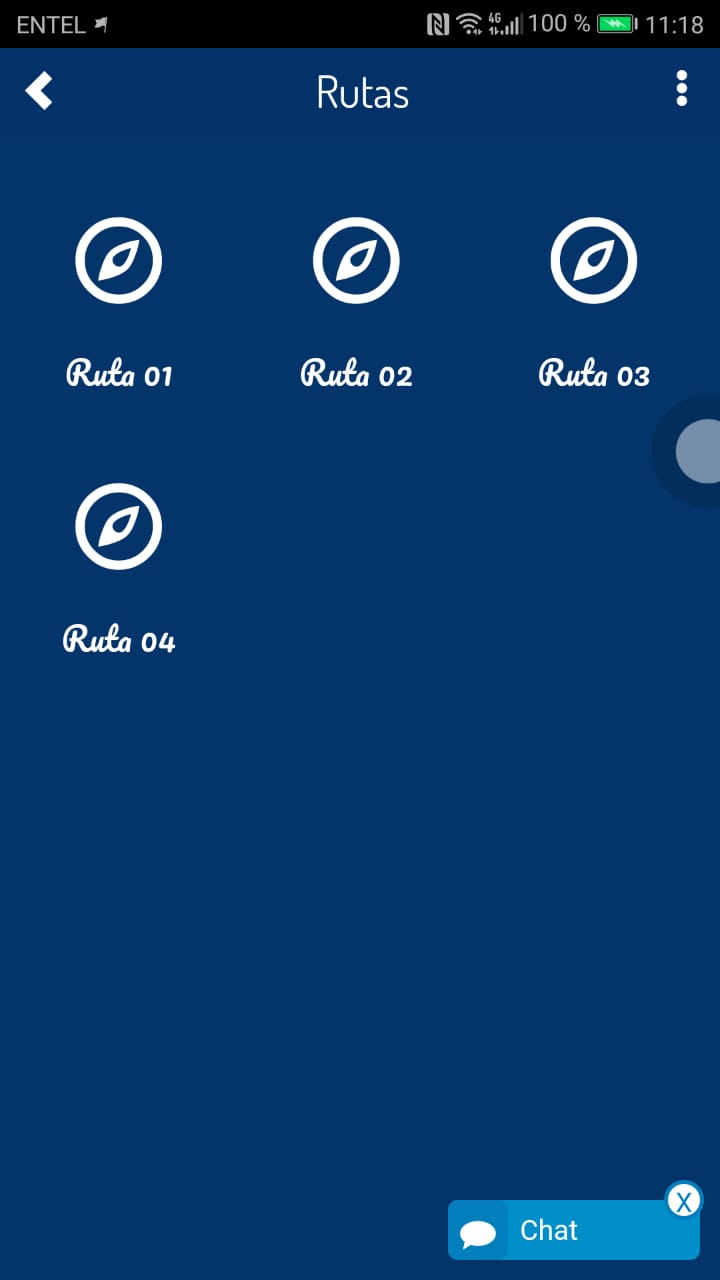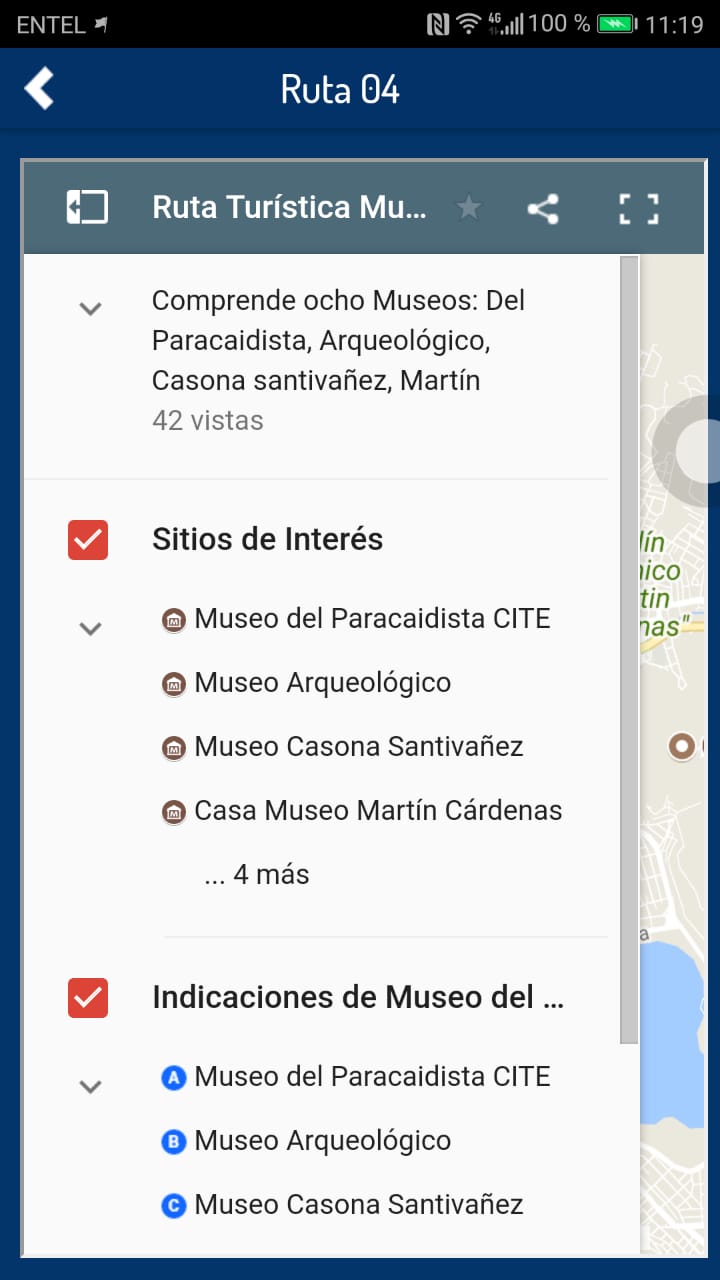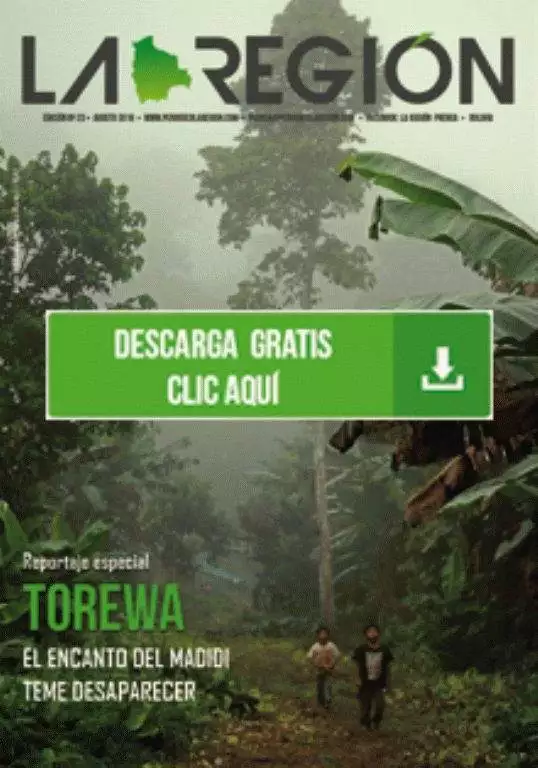Música, baile, fuego y color de una fiesta indígena-misional, Patrimonio de la Humanidad y amenazada por las bandas de instrumentos de metal.
Música, baile, fuego y color de una fiesta indígena-misional, Patrimonio de la Humanidad y amenazada por las bandas de instrumentos de metal.
Texto y Fotos: Gemma Candela / San Ignacio de Moxos
“Es hermosa esa fiesta”, dicen muchos cuando escuchan nombrar la Ichapekene Piesta; buena parte de ellos reconoce después que nunca ha ido. Y es que la vistosidad del plumaje de los macheteros, los más conocidos personajes de esta festividad, trascienden los límites del Beni y están en la mente de quienes incluso no han presenciado esta celebración en vivo. Sin embargo, ellos (y ellas, porque también hay macheteras) son parte de una de las casi 30 danzas que se bailan durante los festejos de la capital del folklore beniano, San Ignacio de Moxos.
El programa de éstas arranca el 5 de julio y se prolonga hasta el 7 de agosto. Los días fuertes son el 30 y 31 de julio y no queda tiempo para aburrirse: hay música, baile (o ambas) a casi todas horas, procesiones, fuego y toros; escapadas a la laguna Isireri para sofocar el calor que suele hacer durante la festividad patronal; y, cómo no, abundan las tutumas rebosantes de fresca chicha camba para reponerse y continuar la fiesta. Y los macheteros siempre aparecen por alguna esquina, sea la hora que sea, con su incansable bailar amenizado por las sonajas hechas de semillas de chacai que llevan atadas a los tobillos.
Viajar hasta la capital folklórica del Beni no es difícil; al menos, no en la época seca. Desde el Mercado Campesino de Trinidad parten los ATL, unos minibuses en los que el pasaje está a Bs 40 por persona y que, durante las fiestas moxeñas, llega a costar el doble. Desde la terminal hay taxis expresos con capacidad para cuatro viajeros que cobran incluso Bs 700 para recorrer los 96 km entre la capital del Beni y la de la región de Moxos.
 Alrededor de las siete de la mañana del sábado 30 de julio, un grupo de viajeras partimos en un ATL hacia la Ichepekene Piesta. Nada más salir de las vías atestadas de motos de Trinidad, el exuberante paisaje cubierto de niebla matutina nos distrae. Pronto llegamos al río Mamoré, que hay que cruzar en barcazas que surcan la aparente tranquila corriente amazónica. Después, el camino de tierra en obras (hay obreros y maquinaria trabajando en algunos tramos) es algo desigual y el minibús avanza a trompicones. El paseo vale la pena por las vistas: los numerosos humedales que hay junto a la futura carretera asfaltada están repletos de pájaros, especialmente de batos, unas aves de cabeza negra, plumaje blanco y cuello rojo que parecen tan grandes como niños (los Jabiru mycteria llegan a medir 1,40 metros de altura). También hay garzas y, por las ondas que se observan en el agua, numerosos peces.
Alrededor de las siete de la mañana del sábado 30 de julio, un grupo de viajeras partimos en un ATL hacia la Ichepekene Piesta. Nada más salir de las vías atestadas de motos de Trinidad, el exuberante paisaje cubierto de niebla matutina nos distrae. Pronto llegamos al río Mamoré, que hay que cruzar en barcazas que surcan la aparente tranquila corriente amazónica. Después, el camino de tierra en obras (hay obreros y maquinaria trabajando en algunos tramos) es algo desigual y el minibús avanza a trompicones. El paseo vale la pena por las vistas: los numerosos humedales que hay junto a la futura carretera asfaltada están repletos de pájaros, especialmente de batos, unas aves de cabeza negra, plumaje blanco y cuello rojo que parecen tan grandes como niños (los Jabiru mycteria llegan a medir 1,40 metros de altura). También hay garzas y, por las ondas que se observan en el agua, numerosos peces.
Dos horas y media después se entra a las calles terrosas, con casas de una altura, la mayoría, y canales de agua estancada que corren junto a las veredas. Uno de los edificios más altos es el que alberga el Escuela de Música: su auditorio, con escenario, paredes y techo son de madera. En él ensaya y da conciertos el reconocido Ensamble de Moxos. Pero de eso hablaremos más adelante.
 A las 9.30 de la mañana ya pica el sol. Y a las 12.00, cuando cae con mayor fuerza, un grupo de personas cubiertas con una túnica sencilla (camijeta), un llamativo tocado de plumas y sonajas en los tobillos está congregado en la entrada de la iglesia, mirando a la fachada, para comenzar a rendir su homenaje al fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. El jesuita Antonio de Orellana fundó en 1698 San Ignacio de Moxos, la tercera misión jesuítica de la región moxeña, aunque 20 km al sur de donde se encuentra ahora. Él y otros misioneros agruparon 17 aldeas de diferentes tribus, todas de la familia lingüística arawak. Una fuerte epidemia de sarampión obligó a mover la reducción, medio siglo después, a su ubicación actual.
A las 9.30 de la mañana ya pica el sol. Y a las 12.00, cuando cae con mayor fuerza, un grupo de personas cubiertas con una túnica sencilla (camijeta), un llamativo tocado de plumas y sonajas en los tobillos está congregado en la entrada de la iglesia, mirando a la fachada, para comenzar a rendir su homenaje al fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. El jesuita Antonio de Orellana fundó en 1698 San Ignacio de Moxos, la tercera misión jesuítica de la región moxeña, aunque 20 km al sur de donde se encuentra ahora. Él y otros misioneros agruparon 17 aldeas de diferentes tribus, todas de la familia lingüística arawak. Una fuerte epidemia de sarampión obligó a mover la reducción, medio siglo después, a su ubicación actual.
Para cuando la Compañía de Jesús llegó a Moxos, los oriundos ya bailaban la danza de los macheteros, aunque tenía connotaciones guerreras, señala el investigador cultural y profesor Arnaldo Lijerón, que está de visita en el pueblo. Desde la evangelización, los danzantes bailan en honor al fundador de los jesuitas. Sin embargo, señala la investigadora Eveline Sigl en su libro No se baila así nomás…, en sus orígenes probablemente veneraban al sol, “simbolizado por su tocado cefálico, una amplio diadema de plumas de parabas denominado yelema” compuesta por 36 plumas de paraba y cuyo radio se llama yususe, derivado de yususe ta sache, lo que significa, literalmente, plumaje del sol. Como sucede con buena parte de las festividades de Bolivia y del continente, la Ichapekene Piesta es también una manifestación del sincretismo religioso nacido de la mezcla de las tradiciones propias y las impuestas.
Junto a los portadores de plumas están los achus, unos personajes tan presentes estos días en San Ignacio como los macheteros, y cuya danza también es anterior a la llegada de los españoles: son hombres vestidos con camisa o chamarra de saco negra y pantalón que cubren su rostro con una máscara de madera y llevan sobre la cabeza un peculiar sombrero de cuero crudo, ala muy ancha y, coronando la copa, una extraña estructura de fierro, que no entra en juego hasta la noche. Ellos representan a los abuelos (ancestros), dicen en el pueblo; según investigaciones que se han hecho sobre esta fiesta, son los espíritus del bosque, figuras clave en las culturas de los pueblos indígenas moxeños.
Los achus llevan con ellos al Tintiririnti, un joven montado a caballo; juntos hacen una procesión por los alrededores de la plaza que anuncia el comienzo de los festejos.
Rápidamente todo el mundo se va a almorzar porque a las dos de la tarde, de forma puntual (como todos los actos festivos en este pueblo) y bajo el fuerte sol, comienza la procesión en la que se lucen las danzas de la zona, que son 48 según el expediente de candidatura de la Ichapekene Piesta a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconocimiento que recibió en 2012; Lijerón y el director administrativo de la Escuela de Música, Toño Puerta, afirman que son una treintena.
 Tigrecillos, pescados, chunchus, ciervos, caballos, sol, luna, angelitos, careta de pigmeo, japutuqui, macheteros, achus y tintiririnti… son algunos de esos bailes. Y quienes los interpretan salen a recorrer el pueblo acompañados de las moperitas: mujeres vestidas con tipois morados, rojos, anaranjados, amarillos, blancos, verdes, dorados, celestes… Algunas llevan sombreros de sao adornados con cintas de colores y con un espejillo entre el ala y la copa. Las joyas suelen estar compuestas por semillas de sirari.
Tigrecillos, pescados, chunchus, ciervos, caballos, sol, luna, angelitos, careta de pigmeo, japutuqui, macheteros, achus y tintiririnti… son algunos de esos bailes. Y quienes los interpretan salen a recorrer el pueblo acompañados de las moperitas: mujeres vestidas con tipois morados, rojos, anaranjados, amarillos, blancos, verdes, dorados, celestes… Algunas llevan sombreros de sao adornados con cintas de colores y con un espejillo entre el ala y la copa. Las joyas suelen estar compuestas por semillas de sirari.
Tradicionalmente todos los grupos desfilan al son de instrumentos típicos de esta región, como los bajones, compuestos de varios tubos de diferentes tamaños hechos de hojas de palmera enrolladas, y que en conjunto miden más de un metro de largo, o el cáyure, una flauta de caña, que van acompañados de tambores.
Sin embargo, cada vez abundan más las bandas de metal, totalmente ajenas a esta fiesta, lamenta la directora del Ensamble de Moxos, Raquel Maldonado, paceña y radicada en San Ignacio desde hace doce años. “Hay mucha banda de metal, y gafas de sol y cerveza”, opina también el productor del ensamble, Puerta. Esta es una fiesta viva, reconoce Lijerón. Este año, en el desfile, aparecen unos nuevos personajes: las capibaras. La fiesta tuvo que aparecer en algún momento, y sigue evolucionando. Sin embargo, las bandas de metal, precisa Maldonado, opacan los sonidos tradicionales de los instrumentos de Moxos.
Tras dos horas de desfile, es un buen momento para escaparse. A poco más de un kilómetros, tras un camino envuelto en una nube de tierra en suspensión, está el espacio recreativo por excelencia de San Ignacio: la lagura Isireri. Foráneos e ignacianos aprovechan las últimas horas de luz para refrescarse. La puesta de sol desde aquí es increíble: el astro rey se ve extrañamente más grande y rojizo, debido al humo que hay en la atmósfera en esta época del año en la que se quema la tierra para preparar la nueva cosecha (costumbre que se conoce como chaqueo).
Luego, después de una ducha y de cambiarse de ropa pues de noche cae la temperatura, es buen momento para darse una vuelta por la plaza, quizá comprar alguna artesanía (figuras y sonajas de macheteros, collares y aretes de sirari, o incluso hacerse un piercing) o comer sopa o chicharrón de pescado, y esperar que comiencen los actos nocturnos, no menos vistosos que los del día.
Cuando termina la novena, de la que hoy es su último día, comienza quizá el espectáculo más extraño y bello al mismo tiempo que uno pueda contemplar en esta fiesta: los integrantes de las diferentes danzas se congregan en las inmediaciones de la iglesia, igual que los que estamos mirando, que somos bastantes. Se mezclan tocados de plumas de los macheteros, máscaras de ciervos, achus, moperitas, los sargentos judíos (unos personajes que forman parte de este acto de la fiesta…) Y entonces aparecen los ancianos que componen el coro, dando vueltas a la plaza con el puri, una especie de barril iluminado y portado sobre un palo, adornado con múltiples cintas de colores.
De repente, de entre la gente, alguien empieza a lanzar fuegos artificiales; y, en unos instantes, bajo el tejado que protege la fachada de la iglesia, aparece una gran fogata alrededor de la cual se congregan muchos mirones y que pronto es sofocada: es el comienzo de los chasqueros. Y entonces es cuando una comprende el porqué de la extraña estructura de fierro que tienen los sombreros de los achus que, entonces, se convierten en chasqueros: tras quitarse la máscara, un achu engancha en su sombrero una tira de pólvora, le prende fuego y, echando una llama parecida a la de las bengalas, pero mucho más potente, sale corriendo y se abalanza sobre el público. La gente ríe y se aparta tranquilamente (salvo muchos visitantes, que huyen despavoridos). El fuego de los chasqueros espanta los malos espíritus, explica Sigl en su libro.
Ese proceso se repite con diferentes achus mientras alguien sigue lanzando fuegos artificiales, los macheteros y otros bailarines se ponen a bailar, alguna banda opaca los conjuntos tradicionales de música, otros achus, apoyados con una mano sus retorcidos bastones de ambaibo y portando en la otra una muñeca, hacen bromas a la gente, y un dron sobrevuela la plaza. Faltan ojos para mirar todo lo que está sucediendo.
Son las 11 de la noche y la fiesta seguirá todavía un buen rato. A la una de la mañana los judíos y el coro desfilarán, y a las cuatro todo el mundo saludará la aurora, mientras la música de las verbenas (cumbia, reguetón) seguirán sonando hasta las siete.
A las nueve de la mañana del domingo hay misa amenizada por el coro (algo descoordinado con tanta fiesta) y el Ensamble. Antes, durante y después, los macheteros y los achus bailan afuera. La danza se detiene para el almuerzo comunal celebrado en el Gran Cabildo Indigenal, ente organizador de la fiesta.
Por la tarde hay jocheo de toros y, por la noche, la Escuela de Música abre sus puertas: el Ensamble de Moxos, que da giras por Europa cada dos años, ofrece un concierto (gratuito) a su pueblo, que copa la sala antes de la hora a la que comienza la música.
Tanto las voces como los instrumentos, fabricados como en la época de los jesuitas, son una máquina del tiempo para los presentes. Un parte del concierto está dedicada a la interpretación de piezas recuperadas de la tradición musical de los habitantes del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), pues la investigación es parte del trabajo del Ensamble.
Tras casi dos horas, la actuación culmina con la aparición de macheteros, un chasquero y con las moperitas sacando a la gente a bailar. El pueblo irrumpe en aplausos. Antes de irse, la gente ayuda a recoger las sillas en las que se ha sentado.
Mañana habrá más jocheo, palo encebao y, cómo no, baile, música y chicha. Pero nosotras ya nos vamos y sólo nos queda dar las gracias a este pueblo por mostrarnos su increíble fiesta: Asurupaya.
Descarga gratis nuestra revista mensual haciendo clic en la imagen.





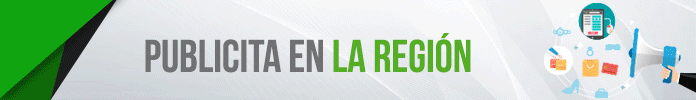 Música, baile, fuego y color de una fiesta indígena-misional, Patrimonio de la Humanidad y amenazada por las bandas de instrumentos de metal.
Música, baile, fuego y color de una fiesta indígena-misional, Patrimonio de la Humanidad y amenazada por las bandas de instrumentos de metal.